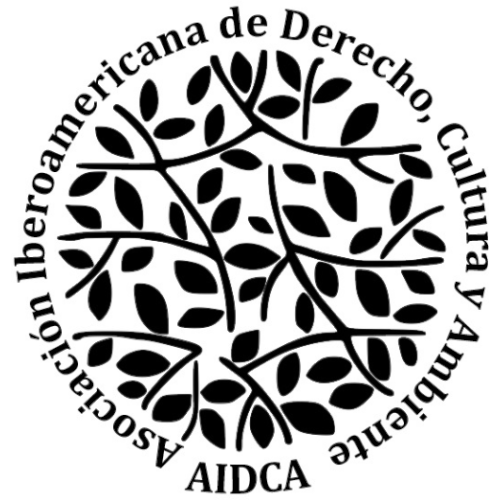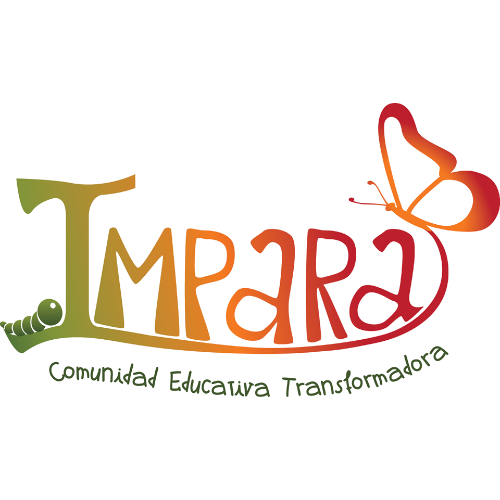Una historia de la infancia: de los “adultos pequeños” a los sujetos de derechos
La idea de infancia, tal como hoy la entendemos, es una construcción histórica. Durante siglos, los niños fueron vistos como adultos en miniatura: trabajaban, se casaban, eran juzgados o castigados como los mayores. La niñez no era reconocida como una etapa propia del desarrollo humano, sino apenas un tránsito hacia la adultez.
Las prácticas sociales y culturales reflejaban esta mirada: niños con ropa de adultos, tareas laborales a edad temprana, matrimonios infantiles o monarcas coronados con apenas cinco años, como Luis XIV. No existía protección legal ni comprensión sobre la vulnerabilidad o las necesidades afectivas y educativas de los más pequeños.

De la carga al cuidado
Hasta bien entrado el siglo XIX, muchos niños y niñas eran considerados una carga familiar, especialmente antes de los métodos de control natal. En hogares empobrecidos eran abandonados, enviados a orfanatos o al trabajo forzoso. Durante la Revolución Industrial, las jornadas de 12 horas en fábricas o minas eran comunes y, aunque en 1832 Inglaterra aprobó la primera ley que regulaba el trabajo infantil, su cumplimiento fue limitado.
La infancia comenzó a adquirir visibilidad recién en el siglo XX, con la creación de instituciones orientadas a su cuidado, educación y protección. Este cambio marcó el inicio de una nueva concepción: el niño como sujeto de derechos, merecedor de atención, amor y desarrollo integral.
Del pecado al derecho a ser escuchados
Durante siglos, las creencias religiosas influyeron en la percepción de la niñez. Se pensaba que los niños nacían “rebeldes y pecaminosos” y que su espíritu debía ser “corregido” mediante castigos y disciplina. La escuela, lejos de ser un espacio de libertad, se convirtió en un ámbito de control moral.
Con el tiempo, filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau ofrecieron nuevas miradas.
Locke consideró que el niño era una “tabla rasa”, moralmente neutro, moldeado por la experiencia y la educación. Rousseau, en cambio, vio a los niños como seres naturalmente buenos, guiados por la naturaleza, que debían desarrollarse según sus etapas y necesidades. Estas ideas sentaron las bases para una pedagogía más humana, centrada en el respeto y el acompañamiento.
Latinoamérica: las infancias y sus desigualdades
En América Latina, la historia de la infancia se entrelaza con la colonización, la desigualdad social y la diversidad cultural. Las raíces religiosas y las brechas económicas han marcado profundamente la vida de niños y niñas del continente.
Aunque muchos países adoptaron en las últimas décadas Sistemas de Protección Integral y leyes inspiradas en la Convención sobre los Derechos del Niño, la realidad muestra que la vulneración de derechos sigue siendo cotidiana. Las infancias latinoamericanas no son una sola: existen infancias múltiples, atravesadas por contextos culturales, económicos y sociales muy distintos.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 60 % de los niños de la región vive en condiciones de pobreza, y cerca del 30 % en pobreza extrema, especialmente en comunidades indígenas y afrodescendientes. Estas cifras revelan que aún hoy millones de niños carecen de alimentación adecuada, acceso a la salud, educación y entornos protectores.
Repensar las pedagogías para nuevas infancias
Ante este panorama, las pedagogías tradicionales resultan insuficientes. No basta con enseñar contenidos: es necesario construir contra-pedagogías, modelos educativos que respondan a la diversidad, la desigualdad y las nuevas formas de vulnerabilidad.
El desafío es desarrollar una educación inclusiva, afectiva y transformadora, que reconozca a los niños como sujetos de derecho, con voz propia y capacidad de participar activamente en su entorno.
El Estado tiene un rol central: garantizar políticas públicas que prevengan la exclusión y promuevan la equidad, repensando la institución escolar no como un espacio de encierro, sino como un lugar de encuentro, conocimiento y desarrollo humano.
Hacia infancias plurales y equitativas
Hoy, más que hablar de la infancia, debemos hablar de las infancias: múltiples, diversas, con diferentes condiciones y necesidades. Comprender esta pluralidad es esencial para diseñar políticas y prácticas que promuevan una verdadera justicia social.
La deuda con la infancia persiste. No se trata solo de reducir la pobreza, sino de garantizar dignidad, educación, juego, afecto y oportunidades reales. Cada niño o niña que crece sin acceso a sus derechos básicos representa una herida colectiva y una llamada urgente a la acción.
La historia de la infancia nos muestra cuánto ha costado reconocer a los niños como personas plenas de derechos. Sin embargo, también revela la capacidad de transformación de nuestras sociedades.
El desafío de hoy es construir un presente donde todas las infancias puedan ser vividas plenamente, libres de violencia y exclusión, acompañadas por adultos, instituciones y Estados que las miren con respeto, ternura y compromiso.